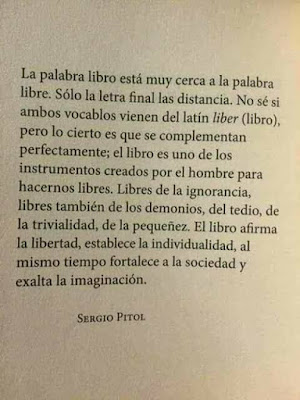La mujer
está llamada a desempeñar en la sociedad y en la Iglesia un papel tan relevante
como el del hombre. Y digo “está llamada” porque, por desgracia todavía se
suele reducir la presencia de la mujer al ámbito de lo privado, con escasa
participación en tareas de responsabilidad pública.
Son pocas
las mujeres que actúan en los mundos de la política, de la economía, de las
relaciones internacionales; y siguen siendo los hombres los principales
configuradores de nuestra sociedad. Pero los cambios en este terreno se están
produciendo a gran velocidad, y en una medida sin precedentes en la historia.
El papel de
la mujer está definido, en mi opinión, por dos elementos: su identidad y su
autodeterminación. La mujer –como el hombre- tiene que estar en condiciones de
orientar con autonomía su futuro, su proyecto vital. Para lograrlo ha de
disponer de las mismas oportunidades que el varón. Y lo hará desde su
identidad, siendo quien es, sin caer en la tentación del mimetismo, sin imitar
las costumbres y ademanes del varón pensando que así se encontrará sí misma.
La mujer
está reclamando, a veces en silencio, no discursos, promesas, adulaciones, sino
hechos que confirmen las tan cacareadas buenas intenciones. Es decir, está
reclamando dejar de ser un “tema”, un motivo de conferencias internacionales,
un incómodo sector a quien se asigna –como una concesión- una cuota de poder. La
mujer es, sencillamente, una persona
más, destinada a construir junto con el hombre la sociedad que junto con el
hombre forma, con iguales derechos y oportunidades.
(Javier
Echevarría. “Instantáneas de un cambio”. Ed. Palabra)